CAPÍTULO DÉCIMO
Viaje de regreso
Siguieron bordeando la costa de Haití, dando nombres a cuantos parajes les llamaban la atención por algún concepto, y ¡cuál no sería la sorpresa de todos los tripulantes de la Niña cuando oyeron claramente la voz del vigía que avisaba la presencia de la Pinta por aquellas aguas!
Todo fue alborozo en la carabela del Almirante, pues muchos daban ya por perdida la extraviada nave. Unicamente Sebástez se mostraba disgustado, aunque bien se guardaba de traicionar este sentimiento. Veía echados por tierra todos sus cálculos. También en la Pinta rabiaban de asco Rascón y Quintero, pues sabían la suerte que aguardaba a sus ganancias. Pinzón, con la fidelidad que le era característica, siguió las señales que le hacía el Almirante, y, apenas estuvieron en lugar abrigado, salió de su carabela y se presentó a Colón para darle cuenta de lo sucedido. Pero por más pruebas que daba, aunque no se las rechazase explícitamente el Almirante, bien claro vió que no le daba crédito alguno, y que con marcado desdén rehusó aceptar novecientos pesos de oro que él le ofrecía de los rescatados en sus excursiones después de perdido.
Ya juntos, observaron durante la travesía como en la desembocadura de algunos ríos se encontraban con profusión granos de oro que recogían los indios.
Al llegar a lo que después se llamó Punta de las Flechas, viéronse obligados por primera vez a derramar sangre indígena. Tocaron en la tierra de aquel. lugar como diez o doce de nuestros marineros, decididos a comerciar con los indios, a quienes creían de condición pacífica, iguales a los que hasta entonces habían encontrado en el resto de la isla. Iban decididos a comprarles algunos de los arcos que tenían, pues tales armas eran de dimensiones descomunales, así como las espadas de palma que traían en las manos.
Lograron la adquisición de dos de aquellos arcos; pero admiráronse muy pronto de ver a los indios alejarse calladamente, disponer sus armas y comenzar a disparar flechas con intenciones nada benignas. Advertidos del peligro, cerraron con ellos los españoles, y no necesitaron de gran esfuerzo para deshacerlos, pues apenas notaron los salvajes el efecto maravilloso de las hojas europeas, comenzaron a huir, despavoridos, al interior del bosque.
Todavía estaban los españoles preocupados con aquella perturbación, cuando al día siguiente se presentaron en el lugar que servía de residencia a los blancos mayor número de indios que el día anterior. Dispusiéronse nuestros aventureros a rechazar cualquier agresión; mas no traían los naturales maligna intención alguna; antes bien, acercándose muy amistosamente, ofrecieron algodón y oro a los visitantes con la tranquilidad y confianza de quienes verdaderamente jamás hubieran contrariado a los compradores.
Contemplaron entonces éstos de cerca a aquellos feroces y valientes indios, que, pintarrajeados de modo espantoso, aumentaban su ferocidad con los adornos más raros de plumas, anillos y sartas de varias y disparatadas sustancias, como dientes de enemigos, trozos de cráneos, etc. Tenían clavas de enorme peso, y en todo su exterior demostraban pertenecer a una raza guerrera tenaz y fieramente ejercitada. También el cacique que los mandaba tuvo a bien en esta parte venir a visitar a los españoles, a quienes prometió toda suerte de variados productos, si iban unos cuantos marineros a su residencia, bastante distante de aquel lugar.
Fueron tomados los regalos de manos del valiente jefe de los indios, llamado Mayonabex, con quien tuvieron más tarde tristes relaciones nuestros soldados, y habiendo asimismo adquirido cuatro indios forzudos de entre los que quisieron seguir hacia España, ordenó Colón la marcha en la madrugada del 16 de enero. El 12 de febrero veían ya, regocijados, las yerbas del mar del Sargazo; pero el 14 desencadenóse un furioso vendaval. Las débiles barquichuelas apenas podían resistir el ímpetu de las olas.
La comunicación entre las dos embarcaciones era dificilísima, y aquí trató Sebástez de nuevo de poner en efecto la astucia al servicio de su codicia. Con la llegada de la Pinta veía perdidas todas sus esperanzas, lo mismo que sus cómplices, pues si bien guardaban todavía bastantes riquezas, era muy probable que antes de llegar a las costas españolas el almirante se las exigiese íntegras. En las críticas circunstancias que entonces aquejaban tanto a todos los marineros corriendo tan furioso temporal, encargóse él de hacer las señales desde la Niña.
Aconsejaba la prudencia quedarse a garete, dejando las naves a palo seco a merced del viento y de las olas; pero Colón insistía en resistir hasta el fin contra la deshecha tempestad. Comprendió Sebástez cuán fácil era entonces alejar a la Pinta, e hizo con el farol señas de que se quedase a garete. Pareció natural la orden a Pinzón, y efectivamente, así lo ordenó, separándose por segunda vez de la carabela Almirante.
Tan desesperada llegó a ser la situación de los marineros de la Niña, que todos hicieron voto de ir en peregrinación, desnudos, con sola la camisa, a algún santuario de la Santísima Virgen.
Debió María, con razón llamada estrella del mar, apiadarse de aquellos sus devotos, pues al atardecer de aquel mismo día, 15 de febrero, divisaron la costa de la última isla del Archipiélago de las Azores.
Dos días estuvieron a la vista de tierra sin poder anclar, por la violencia de las aguas; parecía cernerse sobre el sino de Colón un nefasto ángel de perdición que le quisiera acibarar el saboreo del triunfo a la vista del último paso para lograrlo. Verdad que muy otras preocupaciones añadían amarguras a su vida, desde el momento en que vió separarse a Pinzón. En este vaivén de tristezas lograron acercarse bastante a tierra el 17, pero con tan mala fortuna, que se rompió el cable con que habían amarrado la Niña. Envió un bote a tierra Colón para pedir auxilio al gobernador de la isla, Juan de Castañeda, y al fin se consiguió que desembarcase la mitad de la tripulación para cumplir el voto hecho a la Virgen en una ermita allí cercana.
Mas Castañeda, excesivamente celoso o atrevidamente incauto, creyendo prestar un buen servicio a su reino de Portugal, determinó aprisionar a los tripulantes desembarcados.
Nuevo tormento, que parecía querer acabar con la resolución de Colón.
Mas no fue así. Crecióse en el peligro, y con dignidad nunca mejor demostrada, hizo manifestar a Castañeda cómo él era almirante y visorrey de Sus Majestades los Reyes Católicos y la grave ofensa de los mismos en que incurría si al punto no le devolvía los detenidos. Atemorizóse Castañeda ante aquella revelación, y temiendo las más graves consecuencias para su futura valía delante del Rey de Portugal, trató de excusarse con todo género de protestas ante Colón.
Marchó éste con tan desagradable impresión de la isla Santa María el 24 de aquel mes de febrero, y no queriendo exponer demasiado su embarcación a la contrariedad de los vientos, o más bien deseoso de mostrar a sus denigradores de Portugal el resultado de su empresa, dirigióse a este Reino, adonde llegó el 4 de marzo, anclando frente a Rastello, en la barra del Tajo.
Despachó inmediatamente un mensaje a los Reyes Católicos, advirtiéndoles de la felicidad de sus descubrimientos, y después de haber recibido las más afectuosas pruebas de admiración por parte del magnánimo Rey de Portugal don Juan II, aunque no así de su corte, dirigióse al puerto de Palos.
Llegó a la barra de Saltes en la mañana del 15, y al mediodía entraba en el pequeño puerto, entre las aclamaciones de la muchedumbre.
Inútil describir la algazara producida en aquel reducido pueblo, las enhorabuenas recibidas por los marinos, a medida que desembarcaban; las mil variadas preguntas que todos dirigían a los recién llegados y los vítores con que todo el mundo saludaba a Colón. Pero mucho más que estas demostraciones de la multitud, regocijábanle los agasajos de que era objeto en la Rábida por parte de los Padres Juan Pérez y Antonio Marchena, que con lágrimas de gozo escuchaban de sus labios, embebidos, los más nimios detalles del descubrimiento.
En medio de tal bullicio y alegría comenzó a correr por entre aquella multitud sencilla un vago rumor. Habían perecido la Santa María y la Pinta. Comentábase desagradablemente este hecho, y por más que fuesen indecisas las noticias que los expedicionarios daban acerca del particular, una losa de incertidumbre parecía oprimir los pechos de cuantos creían perdidos para siempre al esposo o al hijo, al hermano o al padre.
Formóse una procesión entre festejados y admiradores, y juntos se dirigieron a la iglesia de Palos, donde se tributaron gracias de rendida piedad al Todopoderoso, mientras muchos las mezclaban con súplicas ardientes por la vuelta de los seres queridos.
Cuando salieron de la iglesia, vióse rodeado Sebástez por un grupo de conocidos.
— Oye, ¿es verdad que se han perdido las otras dos carabelas con toda su gente?
— No lo sé -contestó malhumorado.
— Pues si tú no lo sabes, ¿quién lo va a averiguar?
— Bueno. Para que no continuéis zumbándome los oídos, os voy a decir lo que puedo. Aunque el Almirante nos ha dicho a todos que no advirtamos que se perdió la Santa Maria, yo os puedo asegurar que así sucedió en una isla llamada Haití.
— Adiós mi hermano -exclamó uno de los presentes, que creyólo perdido con la carabela.
— No te acongojes, que tu hermano vive y muy sano.
— ¿Pues?
— Con los restos de la carabela se construyó un fuerte, que hemos llamado Navidad, y allí quedaron 39 hombres.
— Pero, ¿y la Pinta? ¿Y nuestro Martín Alonso?
— Pero ¿es cierto que no sabéis nada de ella? -preguntó con mayor ansiedad todavía Rodrigo.
— ¿De dónde quieres que lo sepamos?
— Pues se habrá perdido sin duda -contestó verdaderamente desesperado. Y despidiéndose de aquellos importunos, marchó a adquirir detalles más cumplidos en donde los pudiera obtener seguramente.
Dirigióse a la casucha de Simeón.
Atravesó dos callejuelas, y por fin dió con el callejón sin salida, donde tenía su guarida aquel inmundo reptil.
Encontró la puerta a medio abrir, pero no quiso penetrar sin antes advertir su presencia.
Dió dos golpes rudos en la tabla, mas no oyó respuesta.
Penetró sigiloso en aquel antro, y halló la mesa de cambio, donde verificaba sus repugnantes operaciones el usurero, derribada en el suelo. Un estrecho y lóbrego pasadizo le condujo a una habitación que parecía servir de cocina, comedor dormitorio.
— ¡Simeón, Simeón! -gritaba algo temeroso Sebástez. Nadie le respondía.
Vió fin levantarse una trampa del suelo que estaba pisando, y salir de debajo de la misma la figura repugnante que buscaba.
— ¿Qué quieres aquí, cristiano? -exclamaba Simeón al ver invadida su casa.
— Vamos, vamos, que ya somos hermanos. desde que te bautizaron -replicó algo más apacible Rodrigo.
— ¡Ah! ¿Eres tú? Dime, ¿descubristeis el nuevo mundo por fin?
— Todo Palos lo sabe. Pero no es eso lo que yo quiero contar ahora, sino más bien que me digas lo. que sepas.
— ¿Qué quieres que yo te cuente, si no sé nada, sino que estoy arruinado?
— Sin embargo, siempre fuiste el mejor enterado de lo que ocurría en Palos.
— Ahora no ocurre nada que tú no sepas.
— Pero yo quiero saber algo pasado.
— ¿Qué?
— ¿Qué ha sido de mis amigos Rascón y Quintero?
Abrió el júdío desmesuradamente los ojos y prorrumpió extrañado:
— ¿Tus amigos? No sé.
— ¿Es verdad que no ha vuelto todavía la carabela de Martín Alonso?
— ¿Es verdad? -le interrumpió con no menor interés, pero muy distinta expresión, Simeón.
— Lo pregunto, porque así lo dicen por las calles.
— Pero, ¿acaso no sabes tú nada de Rascón y Quintero?
— Claro que no. Desde que se separaron de nosotros en el viaje de vuelta.
No pudo disimular su alegría el usurero, y con indecible satisfacción levantó los brazos diciendo:
— Respiro.
— Pero, ¿qué te pasa? -insistía Sebástez-. ¿Por qué te alegras? ¿Es cierto que no han llegado?
— Aquí nadie les ha visto venir. Pero, dime. ¿Cuánto hace que se separaron? ¿Qué intenciones tuvieron al hacerlo? ¿En qué parte del mundo se han quedado?
Todas estas preguntas las hacía el antiguo judío con tan inequívocas muestras de gozo, que, exasperado más y más el ánimo de Rodrigo y no pudiéndose contener ante aquellas manifestaciones, exclamó lleno de ira:
— Yo no te entiendo. Me parece que te has vuelto loco.
Y se alejó murmurando entre dientes: «Adiós mis treinta ducados y las ganancias de mis compañeros.»
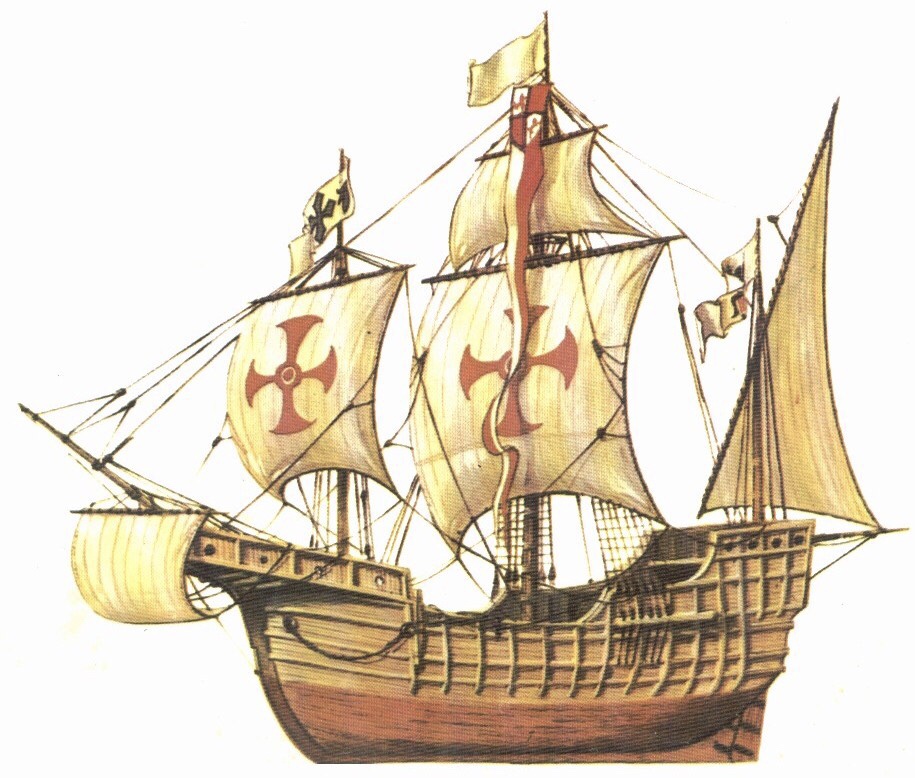
Deja un comentario